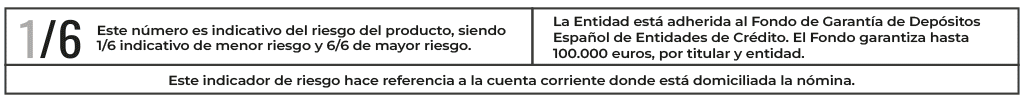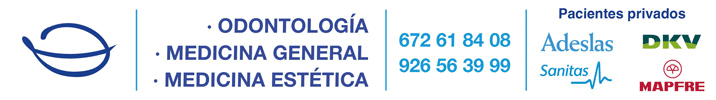Siempre he dado gracias por haber vivido una era más analógica que digital, lo que me ha permitido tomarme lo digital y sus consecuencias con cierta frivolidad. Últimamente, de hecho, lo pienso mucho: me siento agradecida porque haber descubierto las redes sociales tarde me ha permitido ser como soy.
La identidad es algo curioso, que se forja a lo largo de los años y se perturba según las circunstancias. Esas perturbaciones son positivas en algunos casos, nos hacen mejorar, y en otros no. No seríamos los mismos si en vez de haber nacido aquí hubiéramos nacido allá, o si nuestros padres nos hubieran tratado distinto. Cualquier detalle de nuestra vida supone una serie de pequeñas variaciones que nos cambiarían de haber acontecido de una forma diferente. Desde luego, yo no sería la misma de haber nacido nativa digital, si mi primer juguete hubiera sido una tablet y si mi madre hubiera pasado toda mi infancia exponiéndome en Instagram. Saber que hay una posibilidad de anonimato, lo use o no, hace que me sienta más ligera y menos presionada. Los nacidos en la red tienen cierta consciencia terrorífica de que lo que se cuelga, queda ahí para siempre. Eso crea una ansiedad tal por manejar el discurso que los mayores no podemos comprender. No estamos ni cerca de hacerlo. No es sólo una cuestión de exposición, lo es de permanencia. Si una vez la fastidiaste, ese error podría perseguirte para toda la vida. Un día, tu jefe o tu pareja podría encontrar ese vídeo, esa foto. No hay redención. Qué miedo.
La salud mental, a menudo se conserva gracias al sentido efímero de las cosas. Ese «esto también pasará» que consuela cuando lo que debe pasar es algo terrible. Sobre todo cuando es un error propio del que es posible levantarse. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que, si ese error ha sido público, cabe la posibilidad, aunque sea ilusoria, de que jamás pase. Nuestros jóvenes, a los que nos encanta calificar de quebradizos, han nacido en ese mundo y, por lo tanto, no conocen otra opción. ¿Resulta extraño entonces que pretendan cambiarlo a base de altura moral y cierta soberbia? ¿Cómo seríamos nosotros de haber nacido expuestos en un mundo que se derrumba y en el que nuestros errores podrían permanecer incluso después del derrumbe?
¿Acaso los hombres y mujeres del futuro, o la especie que nos siga tras nuestra extinción masiva, no podrían encontrar un clip de aquella estupidez que se volvió viral y que humilló a alguien en su momento? ¿O un meme? ¿Quedará ese pocito de odio de la red social del próximo milenio salpicado por los históricos tweets del siglo XXI? Nosotros, los que nacimos antes, sabemos que los formatos caducan y que será prácticamente imposible que te persiga tu pasado en redes dentro de diez o quince años. Quizá venga algo mejor, o peor, quién sabe. Pero los mayores sabemos de la bendita obsolescencia. Qué fortuna la nuestra. Quizá deberíamos ser más comprensivos.