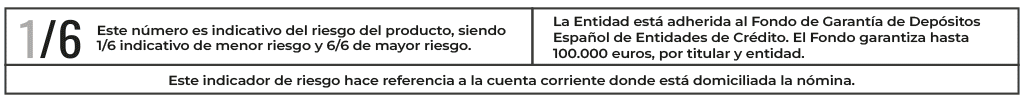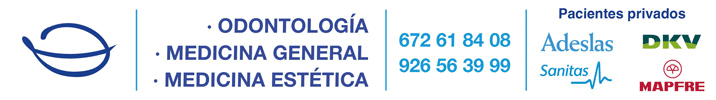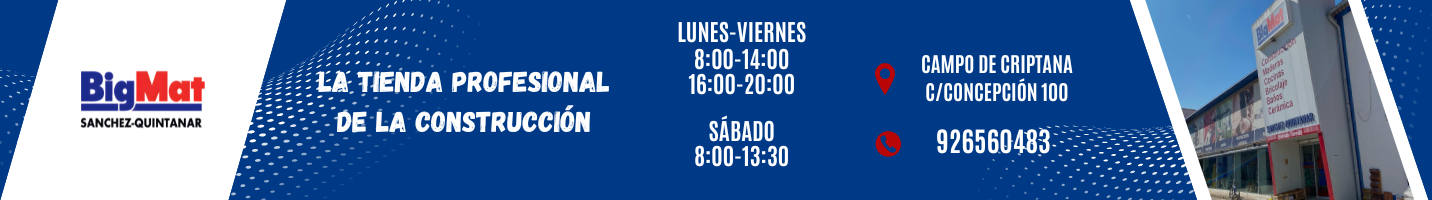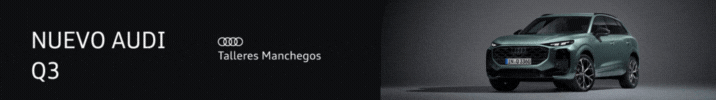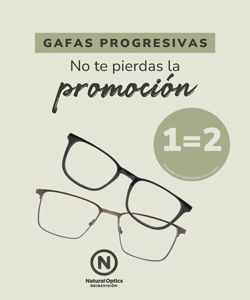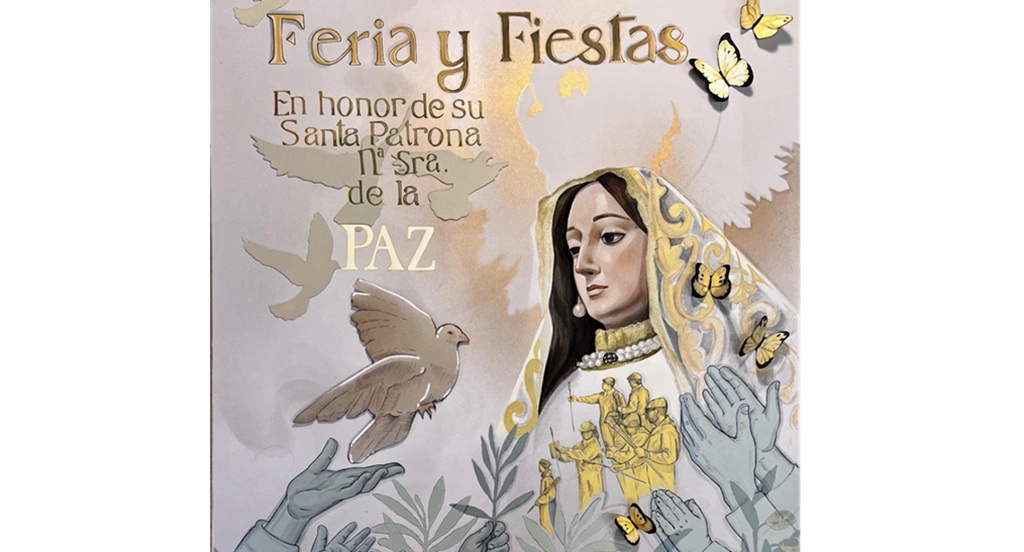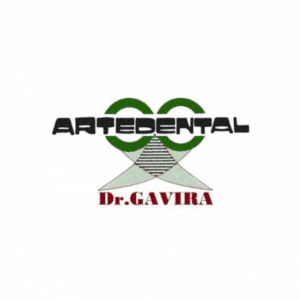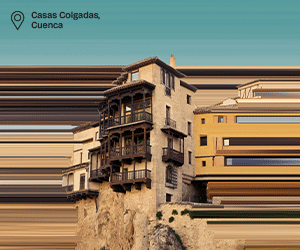Durante los siglos XV y XVI en las fiestas navideñas de la nobleza castellana, unas breves piezas teatrales de fantasía y chanzas recibían en nombre de Momo, seguramente en la tradición del dios de la burla en el mundo clásico. Conocemos representaciones de este personaje con una máscara que levantaba para que se le viera la cara, y con un bastón coronado con una cabeza grotesca, que a modo de cetro tiene en la mano, un símbolo de la locura.

Aunque la mascara se suele usar para ocultar la identidad en las travesuras del carnaval, es también el ingrediente principal, el artilugio perfecto para la sátira y el humor común a todos los carnavales. En el periódico local El Despertar del 4 de enero de 1925 lo denominan al carnaval de 1924 como la fiesta del arte, de la alegría, diciendo que la careta era el instrumento para demostrar nuestros sentimientos, y poner de manifiesto nuestro yo, el mismo redactor opinaba que unas máscaras eran bellas y correctas y otras grotescas y feas.
A primeros del siglo XX, el Carnaval en Alcázar era el fiel reflejo de la sociedad local y se podían distinguir dos tipos de máscaras. Unas populares, en una manifestación que acogía todas las influencias y el eclecticismo que le aportaba el ferrocarril y sus gentes; pudiendo acoplarse a muchas y distintas costumbres.
Unas máscaras abigarradas, truculentas, macabras, solanescas, destrozonas, murguistas, que manteaban y colgaban peleles, disfrutaban su carnaval de transformación y liberación personal, gastando bromas pesadas y con cánticos populares comprometedores. Estas eran máscaras de la calle y de la plaza del Altozano, corrían en grupos pequeños por las calles pidiendo los aguinaldos de casa en casa y dando la murga con instrumentos caseros y canciones deshonrosas.
Otras máscaras eran más finas denominadas como máscaras de salón, con bellos trajes de época con grandes pelucas y empolvadas se dirigían a los bailes del casino o centros de recreo del momento con su antifaz y sus papelillos. Estas comenzaron a organizarse en estudiantinas, compuestas de muchos músicos de cuerda y bellas señoritas que alegraban los salones del casino y alguna otra sala social o casa señorial.
El año de nuestra mascarada participaron varias carrozas en los desfiles recientemente convocados por el ayuntamiento, La Pipa, El Pavo Real, La Cofradía de la Pirueta y coches engalanados como el coche de Colombinas y una Cesta de Asturianas, y diversas comparsas en la que destacó la de Los Riojanos. El ferrocarril abarato los precios de los billetes de tren en la Pascua, para facilitar la llegada de viajeros de todos sitios, para vivir estos carnavales.
Fueron los años del primer esplendor del carnaval alcazareño, se incrementaron los locales de baile; en el teatro Moderno mediante una plataforma de madera se construía una gran plaza que elevaba el patio de butacas a la altura del escenario, creando un solo espacio donde las mascaras hacían su vida nocturna. Los bailes se extendían desde el 25 al 28 de diciembre. Continuándose hasta la Noche de Reyes. Aquel año en el edifico del Casino de Alcázar (hoy ayuntamiento) destacó la orquesta “Mirecki”, y hubo bailes también en el Círculo de la Unión (actual Casino), el Club Recreativo y el Centro Obrero, entre otros lugares. El Carnaval era una fecha señalada y esperada por la población que se vivió con gran expectación.
El humor tuvo su expresión en la Mascarada de la que damos noticia, una exposición critica sobre los charlatanes médicos de la época.
Mariano Romero que nos deja en el folleto autenticas perlas del humor y la chanza manchega. “Se hacen futbolistas para toda clase de balones” o “se confeccionan señoras gran talla ara impermeables, también se hacen chicos” nos cuenta la historia del Doctor “Diñarla” un personaje que recita sus cualidades como “mago de la ciencia” que todo lo cura y reconoce su fracaso dudando si algo es dolor de riñón.
Pero yo curo el lumbago,
las erpes, la indigestión,
con solo tomar un trago
de vic-blan de mi invención.
Juliáni Diñarla, es presentado por el sr Paniagua un aficionado al teatro (no sabemos si se refiere al autor Tedomiro Paniagua Navarro de gran éxito en los años siguientes) que no pudo formar compañía por que nadie podía resistir dos meses con Pan–i- agua, como un gran doctor europeo y si alguno, “le aqueja una dolencia grave no hay mas que Diñarla” . El papel del medico corresponde al sr Tejero y su ayudante encarnado por Ramón Díaz, completa el trío de la mascarada. De entre sus versos rescatamos respecto al doctor.
Tuvo desde criatura
a las ciencias afición
en la presente ocasión
todo lo-cura….lo-cura….
La mascarada presenta como personaje ficticio al Doctor Diñarla haciendo una crítica humorística de la sociedad del momento. Esto es lo que hoy podemos recoger de la información que nos ha llegado de hace casi un siglo, pero en su momento quizás reflejaba en clave carnavalesca alguna referencia a la situación de la ciudad, una población en la que el ejercicio medico se estaba haciendo hueco en aquellos días a la vez que el ferrocarril que tantas cosas llevó a Alcázar dejaba cada semana a algún charlatán en los bares del paseo de la Estación, con sus elixires y pócimas que curaban los males de amor y de humor, como el vic-blan del doctor Diñarlas. Ahora en estos pocos días que quedan de 2015 las máscaras inundarán nuestras calles, plazas, bares, desfiles, etc. Y acabaran como todos los años, desde hace muchos con los fantasmas del año que se van. En este rito de renovación, quitadas las caretas nos aventuraremos en un nuevo año con sus doce meses sus objetivos sus ilusiones sus deseos y sus 365 días y 365 noches que podría decir Sabina.
Francisco José Atienza Santiago
José Fernando Sánchez Ruiz