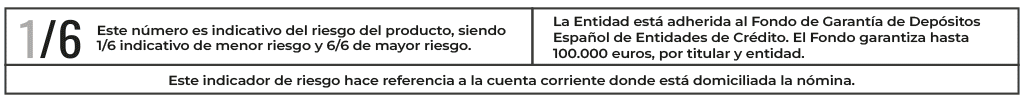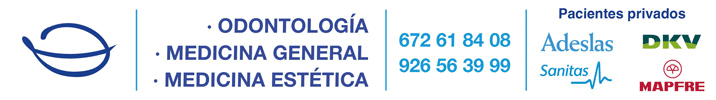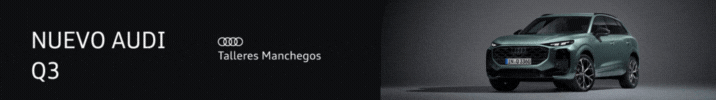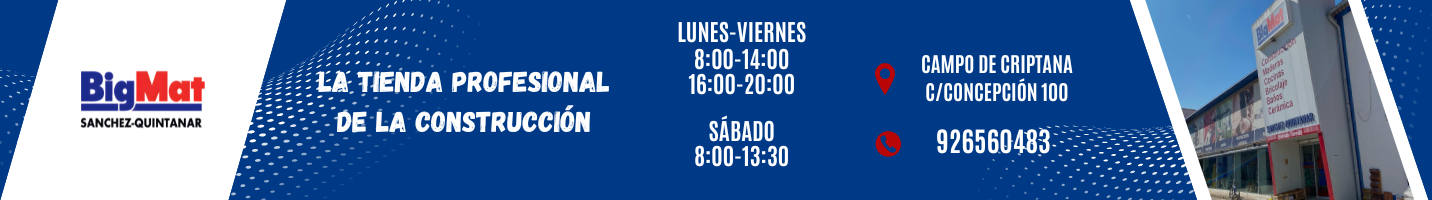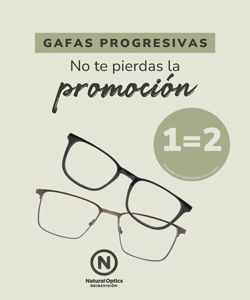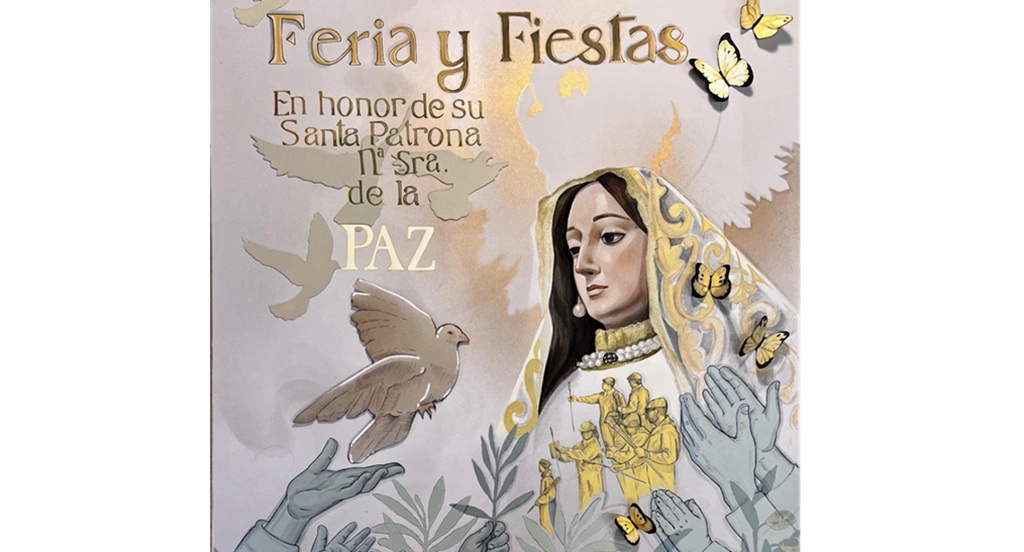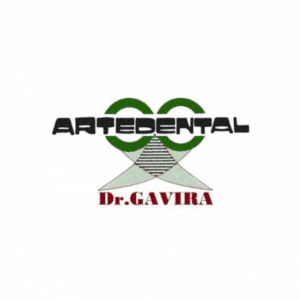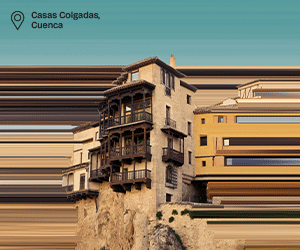El motivo de mi participación es doble. El primero y principal, la amistad que mantuve con Isidro desde mi adolescencia surgida de la admiración que siento por su obra. El otro, mi vinculación con el mundo del toro. Cuando niño, jugábamos al toro en la placeta de Santa María. Los mayores determinaban quiénes iban como toreros y quienes como toros. A lo largo de las muchas temporadas que nos ocupó ese juego desempeñé ambos papeles. Como torero tuve tardes triunfales, brindadas, claro está, a las chicas preferidas del barrio. Quién sabe si de haber seguido por ese camino no hubiera pasado a los Anales del Toreo como “El chico de la placeta”. Como toro tampoco me fue mal. Ser toro suponía verse sometido a una lidia completa: salir del toril, que solía ser el atrio de la iglesia, ser recibido con el capote, picado, banderilleado, muleteado y muerto de frente y por derecho. Naturalmente con las simulaciones incruentas pertinentes. Concluía, como es preceptivo, con el arrastre y vuelta a la placeta que tenía el piso cubierto de arena y carbonilla. Tras tal apoteosis llegábamos hechos unos adanes al desolladero, nuestra respectivas casas, donde las madres se encargaban de quitarnos la roña con jabón “Lagarto” y rascando sin piedad con aquellos ásperos estropajos de esparto.
Después, la afición de mi padre y sus amigos, como Coralio y Miguel Alaminos, Pedro “Monda”, Antonio Vella, “Tabique”, Dionisio Beamud, “El Rus”, entre otros, contribuyeron a que me interesara por los toros. Aprendí de ellos y de las lecturas a que empecé a aficionarme y sigo practicando. Leyendo se aprende a conocer, respetar, pensar, opinar y sobre todo a saborear las palabras y apreciar su significado para hacer un uso correcto del lenguaje, tan necesario cuando se habla de cualquier cosa. Por ejemplo, de toros. Pero vayamos a lo que hemos venido, a la apertura de esta exposición de Isidro Parra.
Una singularidad de Isidro es que no puede diferenciarse su vida de su obra, son un todo único e indivisible. Su vida es el resultado de su obra y viceversa. Su sensibilidad artística le llevaba a explorar mundos donde proyectar su capacidad creadora, enriquecida por el andamiaje visionario con que se acercaba a las cosas, las tierras, las gentes y los sentires, si se me permite la palabra. Siempre anduvo, por donde fuera, con una insaciable inquietud. Así era, así vivía y así trabajaba.
Era inevitable que siendo así no desembocara en el mundo del toro. Allí donde esa indescifrable dualidad de vida y muerte retándose, acosándose y escabulléndose la una de la otra, ha provocado tantas y diversas Tauromaquias.
Un mundo, el del toro, pletórico de arte y también de ciencia: geometría y física, especialmente. Parar, templar, mandar y cargar la suerte para encadenar los pases son un ejercicio de acoplamiento entre las velocidades del toro y el movimiento del capote y la muleta, entre las trayectorias que el toro quiere llevar y a las que el torero lo quiere someter, entre el ímpetu con que el toro acomete y la quietud que debe mantener el torero. Torear es un ejercicio euclídeo y newtoniano.
Isidro era un geómetra. En el estudio, manejando los aparejos que tanto me llamaban la atención por la cantidad, la variedad y las formas, se desenvolvía con los ademanes de los geómetras griegos: miraba, se distanciaba, estimaba dimensiones, trazaba en el aire curvas y perfiles, empleaba con maestría la regla, el compás, la escuadra y el cartabón, ideaba espacios, llenaba de bocetos el tablero…y se ensimismaba. Se ensimismaba mucho. Porque adentrarse en ese mundo tan personal y disparatado a veces, casi onírico, recreado a partir de las realidades circundantes y las imaginarias requiere aislamiento y reflexión. Para crear hay que pensar. Y eso hacía Isidro: pensar. Pensar, porque inventaba mundos.
Pensamientos que le llevaban a seguir rastros que los sucesos de cualquier índole van dejando en el historial cósmico del que formamos parte. Y eso es la física: la búsqueda de los orígenes de tantas huellas como andan por ahí. La física fue haciéndose ciencia a partir de las sensaciones: luz, calor, sonido, olor, atracciones y repulsiones, color… un amplio abanico de fenómenos que la materia deja a su paso. También, y de forma primordial, la física es el arte de manejar el tiempo y el espacio: esas sorprendentes curvaturas einsteinianas que definen los mundos reales y posibles. Elementos, todos, en los que Isidro escarba para concebir las estructuras y motivos que configuran su obra. Una tarea investigadora tan absorbente como insatisfactoria: siempre falta algo para rematarla. Principio fundamental para no dejar de aprender nunca.
Y pocas circunstancias tan propicias como el mundo del toro donde se conjuguen física y geometría, impregnadas a su vez por el estallido efímero y deslumbrante de la estética del toreo: el arte de birlibirloque que tan sagazmente supo desguazar Bergamín.
Isidro es un pintor manifiestamente sensual, su obra refleja los afectos y los rechazos con que vive su vida. El toreo es, como Isidro supo apreciar, manifiestamente sensual también: el cruce de miradas entre toro y torero; las formas, que decía Domingo Ortega, de provocarse recíprocamente; arrimarse, recuérdese el refrán “para torear y casarse hay que arrimarse”; ese echarle los muslos a la cara del toro llegando a notar el roce de los pitones o pasarse el toro por la faja; la entrega mutua cuando ambos están envueltos en la faena ajenos a todo lo que les rodea, en esa excitante y mágica soledad del ruedo. Todo este cúmulo de sensaciones placenteras, al borde de la tragedia, configuran y precisan las Tauromaquias de Isidro. Tauromaquias que exigen predisposición a quienes las contemplen, interés por desmenuzarlas. Aprender a ver, sentir y expresarse son requisitos ineludibles para llegar a ser algo más que mero espectador de esta obra, como de cualquier otro acto creativo. Antonio Chacón, antes de empezar sus cantes, los cantes básicos del flamenco primigenio, preguntaba a la concurrencia: “¿Los señores saben escuchar?”. Y se arrancaba por seguiriyas. No en balde ha pasado a la historia como “Don Antonio”, aunque fuera analfabeto.
Isidro no era aficionado en el sentido estricto del término, con el significado de no “perderse una” y estar al tanto de cuanto ocurre en el “planeta de los toros”. Era más proclive al toro en el campo que en la plaza. Pero estaba atrapado, desde su condición artística, por el impacto de un proceso tan insólito como es esa danza terminal que se produce en el ruedo. Le interesa lo que pasa desde el paseíllo de las cuadrillas con los alguaciles al frente hasta el arrastre del toro por las mulillas. Lo demás, los entresijos del mundo taurino, lo que pasa fuera del ruedo casi siempre decepcionante, vanidoso y canalla le eran, afortunadamente, ajenos. Sus intereses eran pasionales, estéticos y dramáticos, sin ninguna pretensión conmovedora; su propósito era interpretar, descarnadamente, el riesgo y la exuberancia emocional de la vida en esa frontera neblinosa donde se entrecruza con la muerte. En absoluto tienen las Tauromaquias de Isidro alusiones espectaculares, folclóricas ni patrióticas. Es un poemario gráfico al desgarro con que viven toro y torero ese encuentro único e irrepetible, fatal inexorablemente pero con la grandeza de tener cada uno, desde su condición, la oportunidad de mostrar a sí mismo y al otro la aristocracia de su sangre. La faena, en su componente teatral, es una escenificación de las raigambres de que ambos proceden. Porque en la sangre está el código genético que puede hacernos eminentes o vulgares. Isidro optó en su vida y en su obra por el más allá de lo cotidiano: la búsqueda de la grandeza. Y en el mundo del toro puede llegarse como dicen los toreros a “tocar el cielo con las manos”, a pulsar los arcanos del universo que tanto apetecían los antiguos astrónomos, a sublimarse en esas tardes en que toro y torero se extasían perdiéndose en un gozo donde no caben las palabras. ¿Hay mayor grandeza?
Antonio Moreno González
Catedrático Emérito
de la Universidad Complutense de Madrid