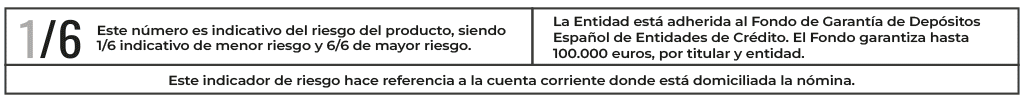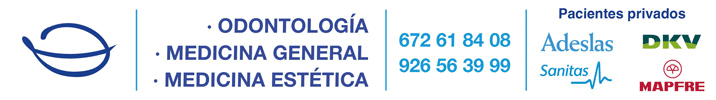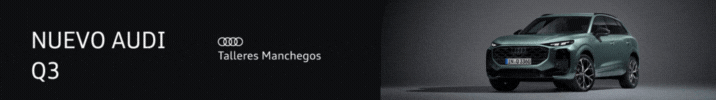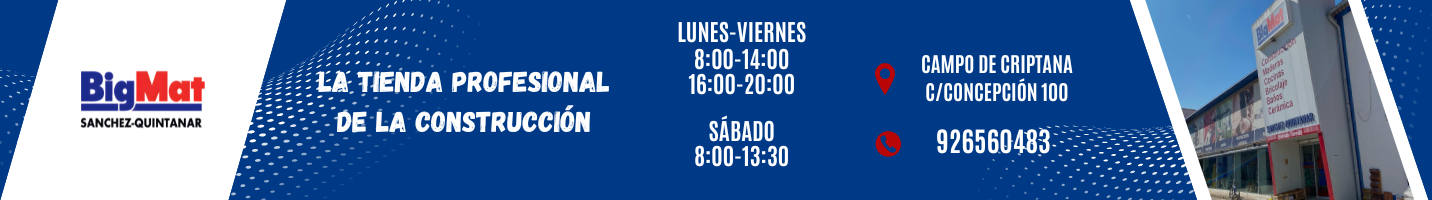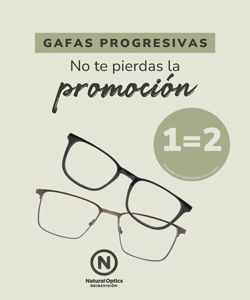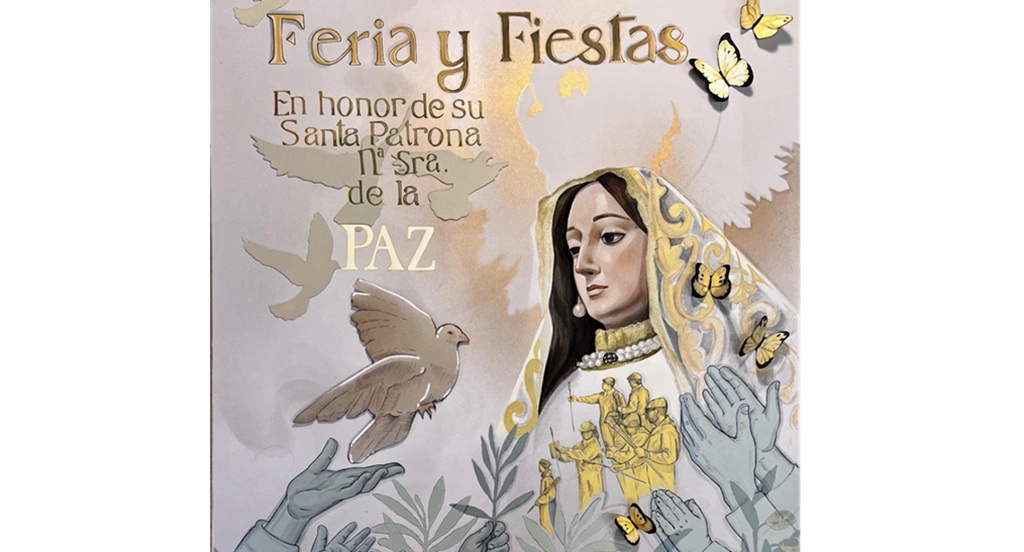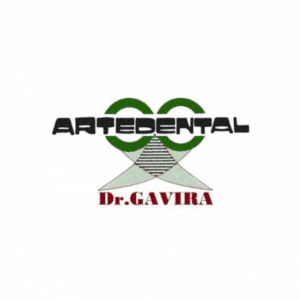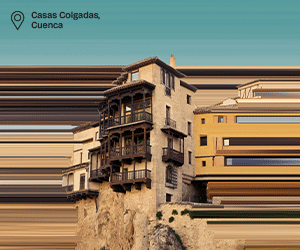En artículos precedentes hemos tratado del aspecto “penitencial” de cofradías alcazareñas que conmemoraban la pasión y muerte de Jesucristo y que se encontraban íntimamente relacionadas con la celebración de nuestras procesiones en los siglos XVII y XVIII. En este caso queremos ocuparnos de la función “asistencial” de las cofradías, donde la labor benéfica, que en todas las cofradías existía con mayor o menor dedicación, alcanzaba en algunas de ellas una importante dimensión que se extendía fuera de los cofrades que la integraban, ampliándose al resto de la sociedad.
Aunque las cofradías habían iniciado su andadura en la Edad Media será el Concilio de Trento y sobre todo la Contrarreforma la que potenció su desarrollo y remarcó el papel de las obras de caridad en la salvación de hombres y mujeres tal como señala el Evangelio. La falta de atención de los organismos públicos para cubrir muchas de las necesidades materiales y espirituales de amplios sectores sociales en los siglos modernos, encontraron su cauce en estas instituciones por lo que se convirtieron en el conducto asociativo mas importante de esta etapa en el que tuvieron cabida también las mujeres.
La labor asistencial de las cofradías abarcaba fundamentalmente la ayuda económica a pobres y viudas, el cuidado de los hermanos enfermos visitándolos y procurando que recibieran, además del alimento y medicinas, los sacramentos de la confesión, comunión y extremaunción. Por último, su carácter esencial consistía en acompañar en el enterramiento a los cofrades, pobres y a los que por sus testamentos así lo solicitaban. Son escasos los testamentarios que no especifican la cofradía o cofradías que preferían acompañasen su cuerpo en el entierro, acudiendo aquellas con sus cofrades portando sus cruces, andas, paños, insignias y hachas de cera. También contribuían, en algunos casos, al esparcimiento y “regocijo de los vecinos” como lo hizo en Alcázar la cofradía y soldados del Santísimo Cristo de la Vera Cruz el 12 de agosto de 1629 al ofrecer una corrida de toros a su costa.
A principios del siglo XVII el número de cofradías alcazareñas que ejercían esta función asistencial era muy elevado. Las tenemos documentadas, al no disponer de sus libros de gobierno y cuentas, gracias a los testamentos recogidos en los Protocolos Notariales de nuestro Archivo Histórico Municipal. Sus miembros abarcaban un amplio abanico de situaciones económicas pero siempre con un mínimo que les permitiera pagar su cuota como cofrades. Las principales cofradías eran: las dos del Santísimo Sacramento, una por cada una de las parroquias de Santa María y Santa Quiteria; Santa Vera Cruz, que tenía su sede en la ermita del mismo nombre y la componían los “vecinos mas distinguidos de esta villa”; Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y Ánimas del Purgatorio, “la que pide los domingos la limosna en la plaza para la cura de los pobres”; Santa Quiteria sita en su parroquia; San Pedro y San Pablo cuya sede y cabildo se encontraba en la iglesia de Santa María; dos Cofradías de la Virgen del Rosario correspondientes a cada una de las dos parroquias, de la de Santa Quiteria conocemos que era cofrade en 1609 Gregorio Martín del Moral; Hermandad de la Orden Tercera de San Francisco; Nuestra Señora de la Asunción; Cofradía de los Ángeles; Cofradía de la Caridad; Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y niño perdido que se ubicaba en Santa María; y la de San Joseph que dedicaba una de sus funciones religiosas el día de los finados o de los muertos.
La imperiosa necesidad en la sociedad de la edad moderna de garantizarse la salvación eterna o una estancia corta en el purgatorio recurriendo a la celebración de misas y oficios post mortem, ayudan a comprender el elevado número de cofradías y de cofrades que las componían. A estas celebraciones acudía un gran número de fieles en detrimento de “la loable costumbre de acudir el pueblo y asistir en las parrochias a las misas maiores donde se declaran las fiestas vigilias e indulgencias”. Así en la visita realizada a la iglesia de Santa María en 1617, el Vicario General manda que “en la Capilla de la Vera Cruz ni en los ospitales ni en ninguna hermita no se diga misa por las Cofradías en ningún dia de fiesta y si en otros días de entresemana se dijere alguna misa de deboçion no se toque campana”.
La labor asistencial de estas instituciones se sostenía económicamente gracias a las cuotas de los cofrades: Juan Ximenez Boticario da en 1614 dos ducados para que le hagan cofrade de la de Santa Quiteria. Le seguían las limosnas en dinero y cera que se realizaban en los acompañamientos de entierros, o también las rentas obtenidas por donaciones de tierras: en 1608 Juan Vela Maça deja a las Cofradías del Santísimo Sacramento de Santa María y a la de las Ánimas del Purgatorio una tierra de 20 fanegas de cebada. El problema que generaban estas donaciones eran los pleitos por mantener la costumbre inmemorial de no pagar diezmos que tenían hospitales y cofradías. Otra fuente de ingresos eran las memorias de misas como la que dejó el clérigo Luis de Dueñas por los días de su vida a su sobrina Quiteria de Cervantes, monja del convento de Nuestra Señora de la Concepción, y a su muerte pasaría a la cofradía de San Pedro y San Pablo. Cuando los bienes lo permitían podían prestar dinero en forma de censos.
Ahora bien, la forma tradicional de pedir limosna por las calles y en las iglesias se mantenía por todas las cofradías aunque no tuvieran expresa autorización por sus ordenanzas. En la visita antes mencionada de 1617, se mantiene la prohibición exceptuando la Cofradía del Santísimo Sacramento “porque demás de su particular previlegio tiene mucho gasto”y lo mismo “la Cofradia de Nra Sra de la Concepcion y Animas de Purgatorio que también podra acudir a pedir su limosna las fiestas en la Plaça para la cura de los pobres lo qual es conforme a sus ordenanças e instituto”. En las iglesias estas cofradías solían pedir desde el inicio de la misa hasta el evangelio o después de haber consumido el sacerdote para evitar los inconvenientes de andar mientras la celebración de la misa, y lo harían “por las sendas de la Yglesia sin entrarse donde están las mujeres porque demas de ser cosa muy yndeçente dan ocasion a que no se zelebren los divinos officios ni se asista a ellos con la deboçion y atención que se requiere”. En la visita de 1632 se amplía la autorización de pedir limosna a las puertas de las iglesias cuando la gente salía de la misa mayor.
En 1635 el Ayuntamiento manifiesta su preocupación por el número de cofradías fundadas por gente pobre que para poderlas sostener se endeudaban quedando alcanzados hasta sus hijos. Su manera de recaudar recursos era mediante la celebración de soldadescas o suizas, es decir un sargento, un alférez y varios soldados, miembros de la cofradía, desfilaban con indumentaria militar, tambores y escopetas. Además salían a pedir por las calles y de casa en casa ocasionando daños e inconvenientes a los vecinos. Para evitarlos el concejo prohibió limosnear hasta que las cofradías no mostrasen la licencia real de su aprobación a lo que se opuso el Vicario amenazando con la excomunión. El conflicto siguió en la audiencia de Granada mientras que el concejo solicitó una Provisión real para que se suprimiesen las no autorizadas.
Las cofradías alcazareñas siguieron subsistiendo con mayor o menor fortuna durante la etapa barroca, creándose otras en el recién fundado Convento de la Santísima Trinidad como las de Nuestra Señora de Gracia, Virgen de los Dolores y la de Jesús Nazareno rescatado. En el expediente sobre el estado de las cofradías hecho por orden del Conde de Aranda, se declaran tan solo seis en Alcázar hasta que a finales del siglo XVIII se produjo la desamortización que afectó a estas instituciones junto con hermandades y obras pías que quedaron agregadas a la Junta de Caridad.
Mª Soledad Salve Díaz- Miguel
Francisco José Atienza Santiago