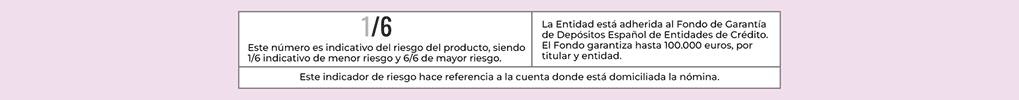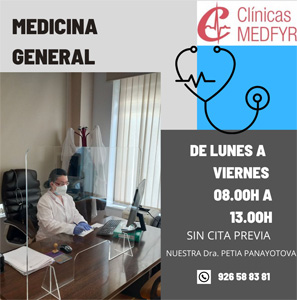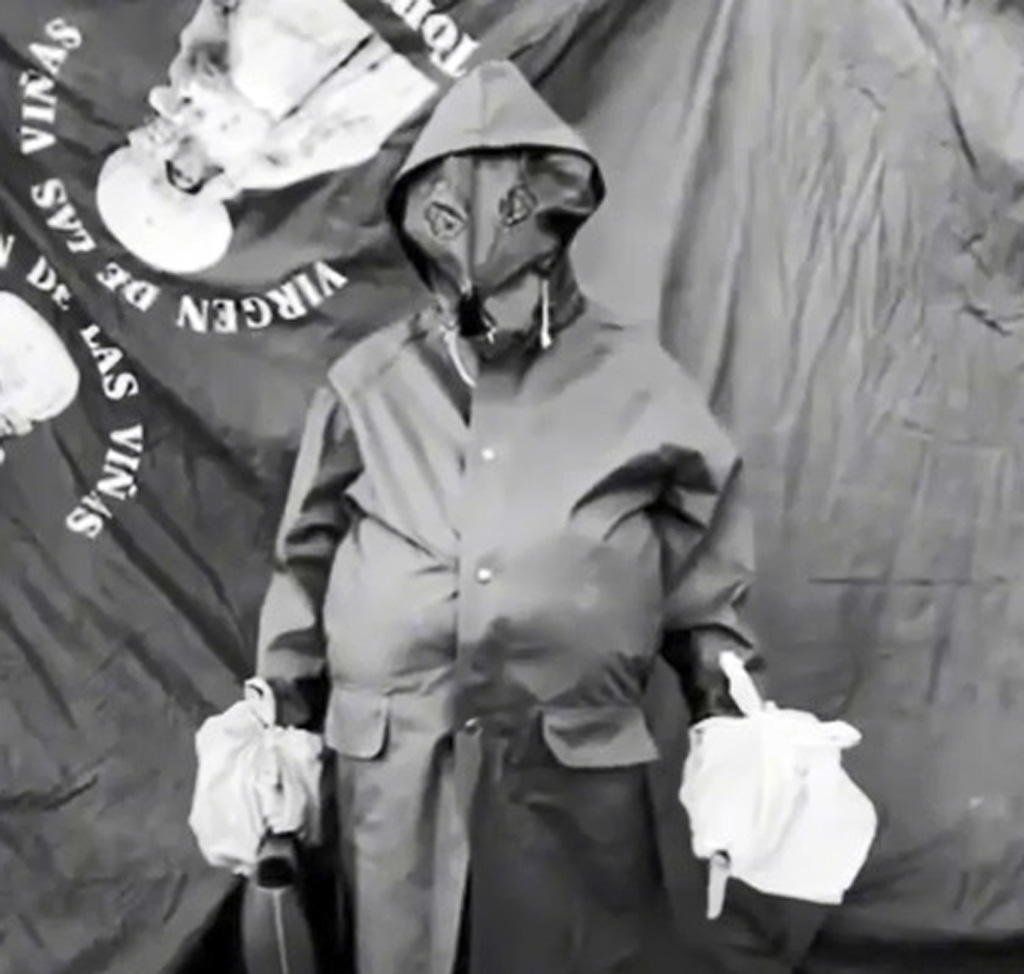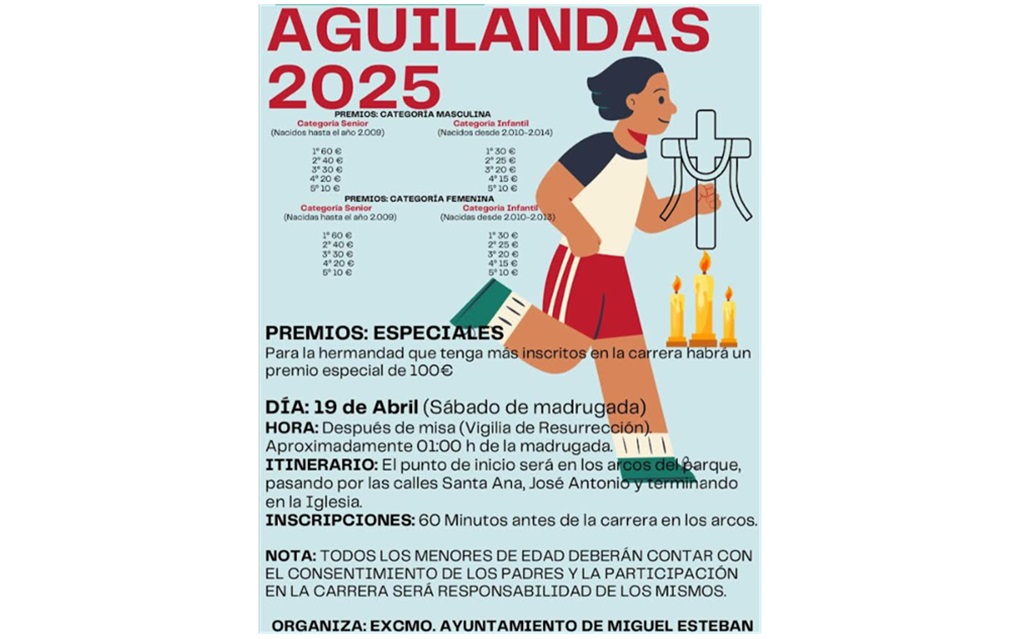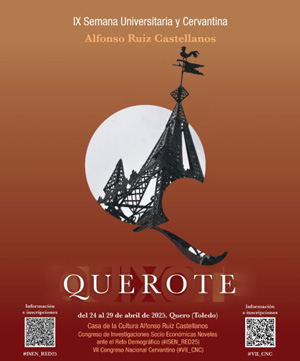Cervantes crea el Quijote usando una nueva técnica narrativa. Sirviéndose de lo más cotidiano, sencillo y conocido por él, y sus conciudadanos, imagina y nos cuenta las aventuras de un hidalgo manchego. Y también, aprovecha los caminos, lugares y parajes manchegos, que tan bien debió conocer, para llevar por ellos a don Quijote.
Así de sencillo, Cervantes enmarca en un espacio geográfico real las aventuras de su hidalgo de ficción.
En la Mancha, en la parte seca de la Mancha, donde los ríos se morían en verano y las piedras de sus molinos de agua dejaban de moler el grano, tan necesario para el sustento de las personas y animales, la construcción en sus cerros de unos nuevos artilugios, con una ingeniería posiblemente traída de los Países Bajos, que usando la fuerza del aire movían las piedras del molino, resolvió esta necesidad y también cambió el perfil de su horizonte. Todo esto empezaba a suceder, en una parte de aquella Mancha, a mitad del siglo XVI.
El capítulo VIII de la primera parte de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, tiene este título: “Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación”.
Cervantes utiliza los molinos de viento y su espectacular estampa, que en plena molienda es asombrosa en sus formas, ruidos de sus aspas vestidas con las velas y retumbos de la maquinaria, para «encantarlos», y hacer, solo así, que don Quijote viese en ellos unos descomunales gigantes a los cuales debía vencer. Una ligera brisa de viento que, por esta zona manchega, suele ser a esa temprana hora de la mañana el conocido como el «solano», hace que sus aspas comiencen a girar con tal fuerza que hacen volar por los aires a don Quijote, y al flaco de Rocinante, en su intento de lancearlos hasta su muerte. Y una vez en el suelo nuestro hidalgo, Cervantes los vuelve a desencantar para que el propio don Quijote los reconozca realmente como lo que eran, simples molinos de viento.
Cervantes no inventa o copia, como hasta entonces se hacía en los libros de caballerías, unos gigantes fantásticos o «descomunales», sino que usando la figura de los molinos de viento, encantándolos a la vista de don Quijote pero no a la de Sancho, hace creíble la aventura a sus lectores, para después desencantarlos dejarlos como lo que realmente eran, unos sencillos, y ya comunes por estos lugares de la Mancha, molinos de viento. Esta técnica narrativa la usa Cervantes en otros episodios de la novela, como en la batalla con los rebaños de ovejas o contra los cueros de vino.
Después de publicar Mi vecino Alonso y La venta cervantina de Sierra Morena y el lugar de don Quijote, donde queda determinada mi hipótesis de que el «Lugar de don Quijote» es Alcázar de San Juan, en mi nuevo trabajo, que más pronto que tarde verá la luz, llevaré a los lectores por los caminos y parajes reales, que Cervantes utilizó para contarnos su historia de don Quijote.

Que los molinos de viento, contra los que se enfrenta don Quijote, son los de Campo de Criptana, creo que no le cabe ya duda a nadie, aunque no nombrase literalmente el nombre de esta villa en la novela.
Don Quijote, una vez repuesto del molimiento sufrido en su vuelta a casa desde la venta donde fue armado caballero, por el camino de Toledo a Murcia, a manos de los mozos de los comerciantes toledanos que iban a Murcia, y después de convencer a su vecino Sancho de que le acompañase como escudero, sale de nuevo por este mismo camino y dirección. Esta segunda vez de en medio de una corta noche de verano, para así no ser visto por sus familias y vecinos. Y al poco de entrar la mañana don Quijote ve y reconoce a estos «gigantes»:
«En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas,…» (IP, Cap VIII)
Don Quijote ve muchos «gigantes», «treinta o pocos más, desaforados gigantes…». Muchos molinos para una villa de «mil vecinos poco más o menos» (Relaciones de Felipe II, 1575). Esta gran cantidad de molinos de viento construidos, ya en esa fecha, fue debido a la situación estratégica de los cerros y sierras de Campo de Criptana.
Campo de Criptana, en la Orden de Santiago, tiene sus límites al oeste, a una media legua (tres kilómetros), con Alcázar de San Juan. Alcázar de San Juan, capital del Priorato de León de la Orden de San Juan, igual que los demás lugares cercanos de esta Orden, no obtuvieron sus vecinos licencia del Prior para la construcción de molinos de viento. Ser el Gran Prior de esta Orden, el principal beneficiario de los buenos molinos de agua del rio Guadiana, operativos durante todo el año, en la zona de Peñarroya y lagunas de Ruidera, fue la principal causa. Por este motivo, vecinos e instituciones religiosas, principalmente de Alcázar de San Juan, financiaron la construcción de muchos de los molinos que se construyeron antes de la publicación de la primera parte del Quijote en el término limítrofe de Campo de Criptana.
Así nos describen los vecinos de Campo de Criptana, en las contestaciones a las Relaciones solicitadas por Felipe II en 1575, la existencia y uso de estos molinos de viento: «… van desde esta villa a moler a río Guadiana, a dos y a tres y a nueve leguas algunas veces, y al río de Cigüela que es río que corre en invierno, a tres y a cuatro leguas de esta villa; y algunas veces van a moler al río Tajo y de Júcar, a catorce leguas de esta villa. Hay en esta sierra de Criptana, junto a la villa, muchos molinos de viento donde también muelen los vecinos de esta villa».

Tantos molinos de viento no estaban situados, ni podían estar situados sencillamente por espacio, donde ahora podemos contemplar más de una docena de ellos, en el paraje conocido como La Sierra. De haber sido así, todos sus molinos pagarían el mismo diezmo, o impuesto, por sus rendimientos de molienda. Y los visitadores de la Orden de Santiago a Campo de Criptana, en 1604, constatan que hay tres tipos de renta distintos en estos molinos de viento en esta villa. Solo en Campo de Criptana, de todos los lugares que tenían molinos de viento en la Mancha en la época de Cervantes, se recoge esta diferencia de renta entre ellos.

Esto era debido a la distinta ubicación de los molinos en su término y por lo tanto distinta situación y altura en sus cerros con respecto a los aires predominantes. Así, anotan los visitadores, esta singularidad de los molinos de Campo de Criptana:
“El diezmo de los molinos de viento, que el que más paga son dos fanegas y otros a fanega y media y algunos a fanega y es cosa excusada lo que a cada uno cabe a pagar” (España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. OM, L.6, 547 vta.)

¿Dónde estaban situados tantos molinos en el término de Campo de Criptana? Pocos documentos hay de la época de la escritura del Quijote sobre la situación de estos, pero teniendo en cuenta que a mitad del siglo XVII ya se comenzaron a construir molinos de viento en el Campo de San Juan, y entre los lugares que así también lo hizo fue Alcázar de San Juan, es posible pensar que no se construyeron desde ese momento más molinos en Campo de Criptana que los que ya existiesen antes de la escritura del Quijote.
El número de molinos que nos describe, eufórico por su descubrimiento, don Quijote, «treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas «, coinciden exactamente con los declarados por Campo de Criptana en el Catastro de Ensenada, mandado hacer por don Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada y Ministro del rey Fernando VI, en 1752, ciento cincuenta años después de la publicación de la primera parte del Quijote.
Teniendo en cuenta esto y que es muy posible que fueran los mismos que conoció Cervantes, y esto es una variable sin posibilidad de confirmar exactamente, podemos, al menos, saber dónde estaban los molinos dentro del término de Campo de Criptana, porque en las mismas declaraciones a este Catastro queda indicado, además del nombre del molino, de su propietario, la distancia a la villa y la renta anual, el paraje o topónimo donde se encontraban en el término de la villa.
Los nombres de los parajes y los molinos relacionados son:
– Ribera de la Sierra, diez y seis molinos.
– Ribera del Villargordo, un molino.
– Senda a la fuente Amarguilla, un molino.
– Camino de los molinos que va a Alcázar, dos molinos.
– Alto del Palomar, un molino.
– Tres molinos, tres molinos.
– Pico de la Solana, dos molinos.
– Siete molinos, seis molinos.
– Cerro del Cebadal, un molino.
En total quedan relacionados treinta y tres molinos, cuando al comienzo de la respuesta indican:
«Se hallan situados treinta y quatro molinos arineros andantes, y de viento, y uno de Agua».
O fue un olvido o un error en la transcripción de las respuestas por el escribano, pues también indican que los citados molinos «producen en cada un año, para sus dueños respectivo mencionados nuevecientas cincuenta y ocho fanegas de trigo». Si sumamos las rentas indicadas en cada uno de los treinta y tres molinos relacionados, resulta un total de novecientas treinta y dos fanegas. Evidentemente falta sumar un molino de viento, el número treinta y cuatro, con una renta de veintiséis fanegas. Este molino es el que falta en la relación de los molinos situados en el paraje de los Siete Molinos, en el que solamente se relacionan seis, y la renta, de veintiseis fanegas, es similar a los demás declarados en este paraje, entre veintitrés y veintisiete fanegas.
Los dos núcleos de molinos, más importantes y numerosos, con los que contaba Campo de Criptana estaban construidos en La Sierra y en Los Siete Molinos. La Sierra se encuentra al norte de la villa y Los Siete Molinos al noroeste de ella. Estos siete molinos de viento eran los más cercanos al límite del término de Campo de Criptana con Alcázar de San Juan. Esto es lo mismo que decir al límite de la Orden de Santiago con la Orden de San Juan, y lo mismo que en tiempos de Cervantes se conocía como antiguo Campo de Montiel con el Campo de San Juan, pues como Campo de Montiel fue considerada esta villa de Campo de Criptana y otras cercanas, mucho antes de la escritura del Quijote.
Es importante también indicar que en aquella época, de elaboración del Catastro de Ensenada, la mitad de los molinos de viento, construidos y moliendo en Campo de Criptana, eran propiedad de vecinos o instituciones religiosas de Alcázar de San Juan. De los seis molinos relacionados en el paraje de Los Siete Molinos, tres de ellos eran propiedad de las monjas de San José de Alcázar de San Juan y los otros tres de vecinos de la misma villa de Alcázar. Es posible, por tanto, que el séptimo molino que falta en la relación fuese también de algún vecino o institución de Alcázar de San Juan.

En el plano anterior tenemos la situación de treinta y tres de los treinta y cuatro molinos de viento de Campo de Criptana, el molino situado en el paraje de «Ribera del Villargordo» no he podido localizar su topónimo en la actualidad, pero es lógico pensar que estaría en el entorno de estos aquí dibujados. También está dibujado el Camino de Toledo a Murcia o Camino de Alcázar a Criptana, conocido así entre las villas, y el Camino de los molinos que va a Alcázar.

Algunos autores han creído ver en la narración de la primera y segunda de don Quijote de su pueblo una contradicción o error de Cervantes. ¿Cómo es posible, se preguntan, que saliendo por el mismo camino y dirección de su pueblo, la primera vez no viese esos molinos y la segunda sí?
Y observando el plano anterior tenemos la respuesta. De su lugar, Alcázar de San Juan, salen don Quijote y Sancho «por el mismo camino y dirección que la vez pasada» salió, esa vez solo, don Quijote llegando hasta la venta de Manjavacas, donde fue armado caballero. Poco antes de salir del término de Alcázar, por el famoso y antiguo Camino de Toledo a Murcia, se bifurca de este camino real otro camino menor a mano izquierda, que tiene el mismo destino, la vecina villa de Campo de Criptana.
Este camino llamado por los vecinos de Campo de Criptana, ya en 1604, «Camino de los molinos que va a Alcázar», fue construido para facilitar el acceso de ambas villas a los recientemente construidos molinos de viento, especialmente a los vecinos de Alcázar de San Juan, así como a los vecinos de Villafranca y Herencia que tampoco contaban con estos tipos de molinos.

Y este «Camino de los molinos» a Campo de Criptana es el que tomaron nuestros dos vecinos, aún de noche, y muy poco después, al entrar la mañana, divisaron los muchos molinos que desde ese lugar es posible ver, siendo los situados en el lugar conocido como «Los siete molinos», los más cercanos, contra los que arremete en batalla don Quijote.
Y es así, con el sol muy bajo, oblicuo, y dándoles ligeramente sus rayos plácidamente de lado, lo que el narrador nos cuenta: «por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo, los rayos del sol no les fatigaban».
Cervantes, aunque no hay rastro conocido de él en esta parte de la Mancha, aparte de la controvertida partida de bautismo guardada en la iglesia de Santa María de Alcázar de San Juan, conocía muy bien este Camino de Toledo a Murcia y este Camino de los molinos, de Alcázar de San Juan a Campo de Criptana, en particular, para imaginar sobre ellos las aventuras de don Quijote y así escribirlas con exactitud. Así, conociendo estos caminos, aún hoy, es fácil entender la narración de la historia de don Quijote en sus dos primeras salidas de su casa.
De una posible contradicción, descuido o error del autor pasamos a evidenciar su especial conocimiento de esta parte del espacio geográfico manchego. Sencillamente toma unos caminos que conoce, no necesita inventar geográficamente nada, y los utiliza para su maravilloso cuento.
Y desde ahora, como adelanto de mi próximo trabajo, ya también sabemos que es con uno de estos siete molinos de viento contra el que don Quijote nos demuestra su gran valor. Porque esto es lo significativo de este capítulo, no es la locura de un hombre que lancea a las aspas de un molino, sino la cordura y valentía de un hombre que se enfrenta, con lo poco que tiene, a unos gigantes que desafiantes asolarían los campos y las casas de sus vecinos.

Conocido es que los propietarios de los molinos de viento ponían nombres a estos. Y así son identificados en el Catastro de Ensenada, seis de los siete molinos:
El Ranas, El Beneficio, El Quimera, El Calvillo, El Balera y El Guizepo.
Falta uno, como he indicado antes, pero hasta este paraje de la Ribera de los Siete molinos lleva Cervantes a don Quijote y Sancho. Son los primeros molinos de viento, de aquellos más de treinta, que divisó don Quijote, esa mañana de verano manchego.

En la fotografía anterior, realizada unos metros después de entrar en el término de Campo de Criptana, antiguo Campo de Montiel en la Orden de Santiago, a la derecha, lejos aún, se ve Campo de Criptana y los molinos existentes de la Ribera de La Sierra, y a la izquierda del camino se ven los cerros de la Ribera de los Siete molinos. Esta misma imagen la debió de ver muchas veces don Miguel y fue la que puso en la retina de don Quijote.

En la fotografía anterior se observa los restos de la cimentación de uno de los siete molinos y los restos, detrás, de la bóveda de entrada a su silo que aún hoy se encuentra, en parte reconocible, aunque muy descuidada. Posiblemente junto a este molino quedó caído don Quijote y Rocinante.
Y desde aquí, desde la Ribera de los siete molinos, es desde don Quijote y Sancho continúan su aventura:
«Y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del Puerto Lápice, porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser un lugar muy pasajero…».
Y aquí en este punto de la narración, de nuevo para algunos, parece que Cervantes nos deja otra contradicción. ¿Ir a Puerto Lápice, pasando por su pueblo, Alcázar de San Juan, cuando sus familias y amigos ya estarían preguntándose donde estarían o incluso saliendo en su busca?.
¡¡Solo con seguir leyendo la novela atentamente, tenemos la respuesta!!
En estos tiempos cuando lugares y asociaciones reivindican ser el «Origen del Quijote», olvidándose interesadamente de la geografía real que nos describió Cervantes, con el solo interés de conseguir un reconocimiento que no les corresponde, el solo hecho de estar sobre estos cerros de Campo de Criptana tocando los restos olvidados de aquellos molinos de viento que tanto debió de asombrar a Cervantes y que los dejó inmortalizados para siempre, me produce una sensación de incredibilidad e indignación de cómo es posible que esto pase, y que otros lugares, con evidente e indudable razón para ello, posiblemente por indiferencia o desconocimiento de sus dirigentes, no denuncien estos desaguisados culturales.
«Origen del Quijote», solo hace falta leer el Quijote para entender que es en esta parte de la Mancha, y no en otra, donde Cervantes dispuso el origen de don Quijote. El Toboso, Quintanar, Puerto Lápice, Tembleque, los molinos de Campo de Criptana, el camino de Toledo a Murcia y el antiguo Campo de Montiel,
conocido y dibujado en tiempos de Cervantes. Simplemente con consultar un mapa antiguo o actual, queda demostrada la consciente falsedad de algunos y el desconocimiento, o interés, de otros que los siguen. Esperemos que las autoridades culturales de la JJCC de Castilla-La Mancha enderecen este entuerto y no tengan que ser otras instancias culturales nacionales o internacionales las que nos digan lo que en el Quijote, al menos el escrito por Cervantes, está descrito como «Origen del Quijote».

Los actuales molinos de viento de Campo de Criptana, situados en su Sierra hay que visitarlos. A ellos han llegado muchos visitantes de todo el mundo atraídos por la obra de Cervantes. Recuerdo ahora especialmente a un chileno, Carlos Sander Alvarez. Periodista, escritor, poeta y diplomático destinado en España, y que llegó en busca de don Quijote hasta Campo de Criptana hace muchos años ya. Otro «loco» que sintió como había que recuperar aquellos ruinosos molinos de los años 50 del pasado siglo XX y fomentó su reconstrucción institucional con dinero de los países americanos. En 1960 se inauguraba el nuevo molino de viento «Quimera», con dinero aportado especialmente por particulares y asociaciones de Santiago de Chile. El propio Sander sugería esto ya en la dedicatoria de su libro póstumo «En busca del Quijote», a su mujer Amalia:
«Compañera en rutas de ensueño, que llenó mi soledad de celestial ternura. Este libro donde España y Chile juntan sus caminos de quimera y gloria».
No me cabe la menor de las dudas, del inmenso favor que nos hizo este chileno, enamorado del Quijote y de la Mancha, hasta la que vino recorriendo sus lugares, como otros muchos viajeros ilustres hicieron antes. Argamasilla de Alba, Puerto Lápice, El Toboso, Alcázar de San Juan,… y a Campo de Criptana y sus molinos de viento. ¡Cuánta deuda de los manchegos con Carlos Sander!. Hoy hablar de Carlos Sander, incluso en Campo de Criptana donde tiene dedicada una calle a su nombre, es mencionar a un desconocido. Un desconocido que aún después de marcharse de España, consiguió que un molino de viento de Campo de Criptana fuese reconstruido con dinero chileno.
Quizás sea ahora el momento de que, con una nueva locura tan cuerda, sigamos el camino marcado por Carlos Sander y se reconstruyeran estos Siete molinos, con dinero particular, local, regional, estatal, europeo, allende los mares o de la propia UNESCO, da igual, en este paraje real por el que hace más de cuatrocientos años Miguel de Cervantes quedó impregnado de la imagen que desde allí se tenía e hizo pasar también por él a sus personajes de ficción, don Quijote y Sancho Panza.
¡¡Esto sí es una realidad geográfica cervantina y no los argumentos retorcidos e interesados de otros!!
Luis M. Román Alhambra