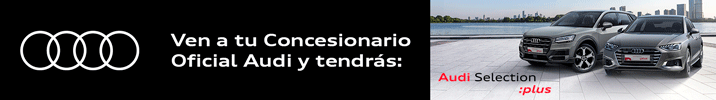Cuando era más joven, me aterraba la soledad. Me resulta curioso y hasta divertido, porque creo que entonces no tenía ni idea de lo que podía ser eso. Sentirse verdaderamente solo e insatisfecho con cualquier interacción social era algo que no podía comprender porque, entonces, la juventud me lo impedía. Simplemente, estar sola con mis pensamientos era algo que me daba miedo porque no estaba en paz. Con el tiempo, he empezado a distinguir entre la soledad deseada y deseable, la buscada, la que me permite conocerme y ser mejor para mí y para los demás, y esa otra que es una verdadera amenaza que devora y de la que, cuando era joven, no podía ni intuir como venenosa y mortal.
Supongo que nunca estamos preparados para verla en aquellos que nos importan, para saber de esa soledad tan tremenda que se lo come todo, incluso nuestros intentos por romperla y entrar. No estamos preparados para saber que hay personas cuya soledad se ha metido tan dentro de sus huesos que cualquier acercamiento por parte de los otros les produce miedo, asco o rechazo. Pero ahí están, y a veces son personas que queremos, a los que vemos naufragar en ese sentimiento de desapego por el resto, o de los que ni siquiera sabemos su naufragio porque suelen disimular bien hasta que es demasiado tarde.
Por razones personales que no vienen a cuento, he reflexionado mucho sobre todos estos temas estos días, y me ha sorprendido descubrir que, desde la pandemia, muchos de estos envenenados por la soledad indeseada, muchos de estos que no dejan entrar la esperanza, muchos de estos que poco a poco van rechazando por pequeñas chorradas sin importancia a todos aquellos que podrían ayudarles, porque ya están en pleno naufragio y han perdido la perspectiva, muchos son jóvenes y adolescentes. Jóvenes y adolescentes que, como yo a su edad, no deberían saber lo que es esa soledad y ese dolor. No deberían saber del miedo hasta que lo encuentren tarde, cuanto más tarde mejor, preferiblemente si no es nunca.
A veces, creo que el deseo de desaparecer, el dolor sin solución, la soledad que revienta la posibilidad de esperanza, se debe a pensar que algo terrible no puede cambiarse de ninguna manera: es inamovible y para siempre. Me pregunto si el pervivir por siempre en una huella digital no colabora sin querer a ese sentimiento de eternidad del mal. Antes, si metíamos la pata, se olvidaba al poco tiempo. Ahora, un tweet de hace diez años te puede arruinar la vida. El que esos rastros queden producen la inequívoca sensación de que nada cambia, y eso es un error que puede matar nuestra alegría: nada es permanente, todo cambia, incluso las personas. Es probable que esa persona que puso un tweet desafortunado hace diez años ya no sea la misma, pero no lo vemos así. Hemos perdido la capacidad de redención y eso, a la larga, puede producir una sensación letal de soledad que me aterra.